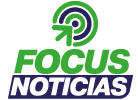Mientras en Colombia se libra un debate histórico sobre la verdad de la toma y la retoma del Palacio de Justicia esa herida abierta que cumplió 40 años el presidente Gustavo Petro, lejos de hacerlo desde la memoria y desde un espíritu de reconciliación, lo hace desde su versión acomodada.
Sí. Gustavo Petro ha dedicado sus últimos discursos a imponer su propia versión de lo ocurrido. Ha desmentido a quienes señalan la brutalidad de la acción insurgente y ha preferido, en cambio, reivindicar los símbolos de ese movimiento armado, como si aquellos años hubiesen sido una epopeya romántica y no una auténtica tragedia nacional.
Petro no ha tenido reparo en los últimos años en elevar a categoría de “patrimonio” el sombrero del último comandante del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, ni en ondear con orgullo la bandera de la guerrilla que sembró miedo en el país durante una década. En su relato, el robo de la espada de Bolívar en 1974 no fue un acto criminal, sino una “recuperación simbólica para el pueblo”.
Y ahora, en el marco de los 40 años del Holocausto del Palacio, insiste en reinterpretar la historia, diluyendo la responsabilidad del grupo al que perteneció y hasta justificándolo de forma sutil pero peligrosa. Se ha atrevido a decir que ninguna bala de las armas del M-19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados.
Afirmación que, por supuesto, pisotea la verdad. Como también falta a la verdad su acérrima defensa para demostrar que el M-19 no fue financiado por el narcotráfico para realizar esa toma. Cosa que desmiente la Comisión de la Verdad creada para investigar la realidad de los hechos de la toma del Palacio de Justicia, en la que participaron magistrados como Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara y Nilson Pinilla Pinilla, quienes valerosamente han contribuido a la verdad y han afirmado en su informe que el M-19 sí tuvo una alianza con el narcotráfico para realizar la toma.
Mientras el país debatía sobre memoria, justicia y verdad, el presidente estaba lejos de los homenajes. Petro se encontraba en Brasil, en la Conferencia de las Partes (COP 30), pronunciando un discurso en el que se jactó de la capacidad de América Latina para “limpiar el 100% de la matriz energética de Estados Unidos”.
En su narrativa ambientalista, Latinoamérica es el nuevo Mesías del mundo, la región que salvará a la humanidad del colapso climático. Paradójicamente, mientras en Brasil hablaba de transición energética y sostenibilidad global, en Colombia esa transición está colapsando. Petro parece más concentrado en predicar una revolución verde para los demás que en evitar que su propia casa se derrumbe.
En Colombia, la política energética se ha convertido en un campo minado donde las decisiones del Gobierno parecen más guiadas por el dogma ideológico que por el sentido económico y técnico. Hoy, la empresa más importante del país Ecopetrol atraviesa una tormenta de frentes abiertos: presiones para vender activos estratégicos, conflictos con la DIAN que amenazan su liquidez, denuncias de corrupción interna y una creciente incertidumbre laboral en sus regiones productoras. Todo apunta a una misma conclusión: están acabando con Ecopetrol.
La más reciente controversia gira en torno a la posible venta de los pozos en la cuenca del Pérmian, en Texas, donde Ecopetrol participa junto a la compañía estadounidense Oxy en proyectos de fracking. Este negocio, lejos de ser una carga, representa el 15% de la producción total de la compañía: unos 100 mil barriles diarios que generan ingresos sustanciales para el país.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha insistido en venderlos, bajo el argumento de que continuar allí “llevará a Ecopetrol a la quiebra”.
Resulta contradictorio que mientras el mandatario augura ruina, los informes corporativos muestran lo contrario: el mismísimo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que el acuerdo con Oxy es rentable y que se proyecta incluso su ampliación. La extensión de ese contrato, firmada en 2019, permitió planear la perforación de 34 nuevos pozos entre 2025 y 2026, consolidando una fuente de ingresos segura y sostenible.
¿Por qué entonces insistir en vender un negocio rentable en uno de los mercados más estables del mundo? La respuesta parece política más que económica. Petro busca marcar distancia de todo lo que huela a fracking, aunque sea fuera del territorio nacional.
Pero cerrar los ojos ante la realidad no elimina la dependencia petrolera del país ni garantiza una “transición energética justa”. Colombia aún no cuenta con la infraestructura ni con la inversión suficiente para reemplazar los ingresos del petróleo. Lo saben los expertos, los trabajadores y los mismos directivos de Ecopetrol.
La renuncia de Mónica de Greiff a la presidencia de la Junta Directiva es un síntoma de ese clima de inestabilidad. Nadie quiere asumir la responsabilidad de decisiones que podrían tener consecuencias patrimoniales gravísimas.
Como también la renuncia de David Riaño, presidente de Ocensa, tras negarse a comprar equipos de tecnología por más de 400 mil millones de pesos, que además serían equipos usados. Lo advirtieron expresidentes de Ecopetrol, exmiembros de la junta directiva y 70 exministros: vender el Pérmian sería un detrimento para la nación.
Y mientras el Gobierno Nacional empuja hacia el precipicio, los trabajadores en Puerto Boyacá alzan su voz. Allí, la incertidumbre se respira. Los empleados denuncian que la falta de inversión está destruyendo el tejido económico del municipio, una región que por más de 70 años ha vivido del petróleo.
“Puerto Boyacá se sostiene en un 75% por la industria petrolera”, dijo Edwin Mosquera, presidente de la USO en el Magdalena Medio. Sin embargo, los proyectos se frenan, los contratos se terminan y las respuestas de Ecopetrol son evasivas.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no autoriza nuevas exploraciones, incluso aquellas que no implican fracking, y el Gobierno no propone una alternativa real para reemplazar la actividad petrolera. Mientras los trabajadores piden inversión, el Gobierno recorta.
Y mientras los sindicalistas reclaman diálogo, el Gobierno responde con silencio. No se trata solo de cifras: detrás de cada campo que se apaga hay cientos de familias sin ingresos, municipios sin regalías y regiones enteras sin futuro.
Pero la crisis no termina ahí. A este panorama se suma el escándalo de los 42 millones de dólares que Ecopetrol entregó sin justificación legal a la empresa Termomorichal, propiedad del fallecido empresario William Vélez, exjefe y cercano a Ricardo Roa.
Según investigaciones de La W, la propia Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol había determinado en 2019 que las plantas de energía Termomorichal I y II debían transferirse a costo cero al final del contrato. No obstante, durante el actual Gobierno se cambió la interpretación jurídica y se autorizó un pago millonario, disfrazado como “opción de compra”.
El resultado fue un regalo con dinero público: mientras Vélez recibió dividendos por más de 151 mil millones de pesos, Ecopetrol perdió recursos que hoy podrían usarse para sostener inversiones o mitigar los efectos de la crisis tributaria con la DIAN.
No es casualidad que este cambio coincidiera con la llegada de Roa al cargo, ni que los funcionarios que avalaron la decisión fueran los mismos que años atrás habían emitido el concepto contrario.
Y como si fuera poco, el cuarto frente de tormenta lo protagoniza la DIAN, que ahora reclama el pago del IVA del 19% a Reficar, la refinería de Cartagena, por operar bajo el régimen de zona franca. El cobro es retroactivo e incluye los años 2022, 2023 y 2024.
Si la entidad ejecuta embargos —como está en capacidad de hacerlo— la refinería podría paralizar su producción de 210.000 barriles diarios. Ecopetrol ya ha pagado cerca de 4,8 billones de pesos mientras disputa la decisión en los tribunales.
Pero si la DIAN mantiene su postura, la deuda total podría superar los 20 billones de pesos, cifra capaz de tambalear incluso a una empresa del tamaño de Ecopetrol. Por eso, Reficar interpuso una acción de tutela y el sindicato USO advirtió que, de ser necesario, se movilizarán para impedir lo que consideran un atentado contra la principal empresa del país.
La ironía es cruel: mientras el Gobierno cobra impuestos desproporcionados a su propia empresa y promueve la venta de sus activos más rentables, el país pierde competitividad energética y los colombianos pagan la gasolina más cara de la historia.
Ecopetrol no es solo una compañía: es el corazón financiero del Estado. De sus utilidades dependen las transferencias al Presupuesto General de la Nación, las regalías regionales, la inversión en infraestructura y buena parte del equilibrio macroeconómico del país.
Debilitarla es debilitar a Colombia. Hoy el panorama es claro: presiones políticas, decisiones erradas, interpretaciones jurídicas acomodadas y conflictos tributarios están empujando a Ecopetrol a un punto de no retorno.
Si no se corrige el rumbo, la transición energética de Petro pasará a la historia no como una transformación sostenible, sino como la demolición deliberada de la empresa más importante que ha tenido Colombia.
Porque no se mata la gallina de los huevos de oro para ver si adentro hay más huevos. Y eso, eso es exactamente lo que están haciendo con Ecopetrol.