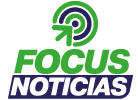El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando del M-19 tomó el Palacio de Justicia en Bogotá. La operación militar para recuperarlo dejó más de un centenar de muertos —entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema— y un legado de desapariciones forzadas por el que el Estado fue condenado internacionalmente.
¿Qué pasó?
Miércoles 6 de noviembre, 11:30 a. m. aprox.: cerca de 35 guerrilleros del M-19 irrumpen armados en el Palacio de Justicia, toman como rehenes a magistrados, funcionarios, abogados y visitantes. La respuesta: la Policía y el Ejército rodean el edificio y se inicia la “retoma” que se prolonga por 28 horas, con empleo de tanques y fuego pesado en el centro de Bogotá. Jueves 7: al amanecer continúa el asalto final; hacia el mediodía las fuerzas estatales dan por “recuperado” el Palacio. El saldo: más de 100 personas fallecidas, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema.
En la toma del Palacio de Justicia en 1985, murieron aproximadamente 98 personas, incluyendo magistrados, funcionarios, civiles y miembros del M-19, y 11 más desaparecieron forzosamente. Las cifras exactas han sido objeto de debate, con algunas fuentes mencionando cifras que varían entre 94 y 105, pero la cifra oficial de 98 muertos
Las víctimas y los magistrados caídos
La Rama Judicial consigna que 11 magistrados de la Corte Suprema murieron durante la toma y la retoma. Entre ellos se cuentan, entre otros, Alfonso Reyes Echandía – Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona Cruz – Carlos Medellín Forero, Fanny González Franco primera mujer magistrada de la Corte Suprema. Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco. Las cifras globales de fallecidos varían según la fuente —y aún hoy no existe una cifra única consolidada—, pero el balance supera el centenar.
Además de magistrados titulares, también murieron auxiliares, abogados litigantes, empleados judiciales, visitantes y guerrilleros.
De los 94 muertos, sólo 68 cadáveres fueron identificados. De los 68 identificados, 33 no presentaban quemaduras, y de éstos, 10 correspondían a personas que laboraban en el Palacio, 6 a integrantes de las fuerzas del orden, 1 a un visitante, 1 a un transeúnte y 15 a guerrilleros del M-19. En tanto que de los 35 restantes, 5 pertenecían a miembros de las fuerzas del orden, 29 a personas que trabajaban en el Palacio y 1 a un visitante.
Tras la toma y retoma del Palacio de Justicia, jueces penales militares ordenaron el traslado de cadáveres a fosas comunes en el Cementerio del Sur sin haber culminado su identificación, argumentando que el M-19 intentaría recuperar los cuerpos de sus integrantes. Documentos oficiales señalan el envío de 36 cuerpos —algunos identificados y otros como NN— entre el 9 y el 23 de noviembre de 1985; sin embargo, al comparar esa información con los registros de necropsias, se evidencian contradicciones e inconsistencias sobre el número y estado de los restos.
Durante la emergencia, se produjo también un episodio de censura. El periodista Juan Gossaín relató que el 6 de noviembre, hacia las 5:00 p. m., recibió una llamada de la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, quien le pidió salir del aire porque su transmisión estaba siendo escuchada en el exterior. Según Gossaín, al negarse, la funcionaria aseguró que él “estaba violando la ley”; el periodista le respondió que le indicara cuál, sin obtener respuesta.
Según la Comisión de la Verdad, de los 94 protocolos de necropsia practicados entre el 7 y 10 de noviembre, solo en 42 casos se determinó la causa de muerte: 36 víctimas presentaban impactos de arma de fuego, dos fallecieron por explosivos —aunque al menos 13 cuerpos tenían esquirlas— y otras cuatro murieron por asfixia asociada al humo de los incendios.
En cuanto a la planeación de la toma, el exintegrante del M-19 Darío Villamizar afirmó que la operación fue diseñada por Luis Otero siguiendo un esquema militar rígido, con la expectativa de permanecer un mes dentro del Palacio para abrir un diálogo con el presidente Belisario Betancur, como ocurrió en la toma de la embajada de República Dominicana. Asimismo, el exjefe paramilitar Carlos Castaño aseguró años después que la acción habría sido pactada entre el M-19 y el Cartel de Medellín, y que Carlos Pizarro recibió dinero para asesinar al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, y destruir expedientes.
✅ Cronología de la toma y retoma del Palacio de Justicia
Miércoles 6 de noviembre de 1985
- 11:30 a. m.
Un comando armado del M-19 (aprox. 35 guerrilleros) ingresa al Palacio de Justicia simulando descargue de archivos jurídicos. Minutos después abre fuego y toma rehenes en varios pisos. - 12:00 p. m. – 12:30 p. m.
Los insurgentes se toman la sala de audiencias y pisos superiores. Se escuchan detonaciones desde la Plaza de Bolívar.
Se confirma que magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado permanecen dentro. - 1:00 p. m.
El Ejército y la Policía rodean el edificio. Inician combates desde el exterior. Se emplean fusiles y armas automáticas.
Los guerrilleros piden negociar para realizar un “juicio político al presidente Belisario Betancur”. - 2:00 p. m.
La Presidencia activa el Puesto de Mando Unificado. Se ordena preparar la intervención militar.
Testigos confirman incendio en pisos y humo en ventanas. - 3:00 – 5:00 p. m.
Los asaltantes concentran a funcionarios en los pisos 4 y 5.
Francotiradores del M-19 disparan desde ventanas.
Desde el exterior, tanques Cascabel y Urutú ingresan por la plaza frente al palacio para apoyar la retoma. - 5:30 p. m.
El presidente Betancur se dirige al país por televisión. Ratifica que apuesta por “la defensa del orden institucional”. - Noche, 7:00 p. m. – 11:00 p. m.
Se intensifican los combates.
Graves incendios consumen archivos judiciales y varias salas.
Se registran primeras muertes confirmadas de funcionarios judiciales y civiles.
Jueves 7 de noviembre de 1985
- 6:00 a. m.
Continúa la operación militar. El edificio se encuentra en ruinas parciales. - 7:00 – 10:00 a. m.
Bomberos intentan controlar el fuego, pero la operación militar sigue activa al tiempo.
Se reporta que varios rehenes logran evacuar, otros son trasladados a la Casa del Florero, donde serán identificados y algunos posteriormente desaparecidos. - 11:00 a. m. – 12:00 p. m.
Las Fuerzas Militares toman control casi total del edificio.
Los últimos guerrilleros mueren combatiendo o son capturados. - 1:00 p. m.
Se declara oficialmente la recuperación del Palacio de Justicia.
El balance preliminar supera el centenar de muertos.
La respuesta del Gobierno Betancur
Mientras se desarrollaba la operación, el presidente Belisario Betancur dirigió al país una alocución televisada. Días después, asumió responsabilidad política por lo ocurrido y anunció un tribunal especial para evaluar los hechos. Su gobierno intentaba desde 1982 un proceso de paz con varias guerrillas; la toma dinamitó ese esfuerzo y abrió un debate que perdura sobre el manejo militar de la crisis en pleno corazón institucional.
¿Quién fue responsable? Guerrilla, Estado y la discusión sobre el narcotráfico
La autoría material del asalto fue del M-19, que ingresó para realizar un “juicio político” al presidente y reclamar expedientes, según comunicados de la época. La retoma estuvo a cargo de la Brigada 13 del Ejército y otras unidades, con uso de fuerza que organizaciones y tribunales han cuestionado por graves violaciones de derechos humanos (torturas, ejecuciones y desapariciones). Sobre una posible financiación del cartel de Medellín, hay versiones periodísticas y testimonios diplomáticos que la afirman, y otras investigaciones que ponen en duda esa hipótesis; no existe consenso judicial definitivo.
Desapariciones forzadas y condena internacional
En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de al menos 11 personas (en su mayoría empleados de la cafetería), la ejecución extrajudicial de un magistrado auxiliar y la tortura de civiles durante y después de la retoma. Esa sentencia ordenó medidas de verdad, justicia y reparación y consolidó judicialmente que varias víctimas salieron con vida del edificio y luego desaparecieron bajo custodia estatal.
Lo que revelaron los expedientes y la memoria
Archivos desclasificados indican que la mayoría de los magistrados murieron durante las operaciones militares, mientras que sobrevivientes y testigos denunciaron el uso de la Casa del Florero como centro de interrogatorio en esas horas. A 40 años, nuevas piezas culturales y judiciales —documentales, películas y decisiones de tutela— siguen reabriendo debates sobre relatos, responsabilidades y honras, prueba de que la disputa por la memoria continúa viva.
¿Qué quedó después?
El Palacio fue destruido por el fuego y reconstruido años más tarde. El país heredó familias sin verdad completa, expedientes aún abiertos y la obligación de mejorar sus protocolos de crisis. Instituciones de memoria y de la Rama Judicial mantienen listados, perfiles y homenajes a las víctimas, mientras se insiste en pedagogía para que episodios así no se repitan. El aniversario 40 convoca a recordar todas las responsabilidades: el ataque del M-19, los excesos y crímenes en la retoma estatal y los hilos —todavía discutidos— de un narcotráfico que permeó la época.